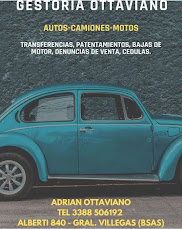Ningún político es dueño de su propio destino. Tampoco los adversarios se pueden apropiar del destino ajeno y moldear a su antojo la imagen final de aquellos a quienes han combatido.
Ningún político es dueño de su propio destino. Tampoco los adversarios se pueden apropiar del destino ajeno y moldear a su antojo la imagen final de aquellos a quienes han combatido.
En julio, se cumplirán veinte años desde que el doctor Raúl Alfonsín entregó al doctor Carlos Menem la presidencia de la Nación. Lo hizo con cinco meses de anticipación al vencimiento del mandato que había recibido en las elecciones de octubre de 1983.
Dejó con apuro la Casa Rosada, destruido por la inflación. En ese momento nadie pudo imaginar el desconsuelo colectivo que suscitaría su muerte, dos décadas más tarde.
¿A qué se debe el misterio de ese sentimiento? ¿En qué se funda la aflicción que nos ha abrumado a tantos, desde que conocimos, hace alrededor de un año, la gravedad de la enfermedad que lo aquejaba, y que hoy se multiplica en la emoción de millones de argentinos?
Pasemos por alto lo más obvio, el resorte que moviliza conciencias en una u otra dirección por vía comparativa. Alfonsín ha muerto en un país con mayor pobreza, más inseguridad y corrupción y menos cohesión interna y respeto del mundo que el que le tocó administrar.
Los errores de gobierno de Alfonsín han sido suficientemente señalados como para volver a insistir sobre ellos en la hora del duelo. Si se los tiene presente en conjunto debe ser para encontrar la explicación de este fenómeno ciudadano que ha cubierto de inmediato al país con un inmenso manto de tristeza.
¿Por qué ese fenómeno, que desde ya nos permite decir que Alfonsín seguramente será el presidente mejor recordado del primer cuarto siglo de la restauración democrática?
No sé si debe a que ha sido el mejor político de ese ciclo, pero sí el mejor hombre. Fue el más cálido y romántico, sin duda. Y habiendo sido el más valeroso, como que arriesgó de modo abierto opiniones aun a riesgo de la vida y en circunstancias de manifiesta soledad, fue severo y, al mismo tiempo, magnánimo con el enemigo cuando este cayó en la derrota que inexorablemente llega.
No diré que Alfonsín fue el último señor de la política argentina, pero sí el primero que siempre estuvo abierto a los afectos que engrandecen la vida y cerrado para las hostilidades subalternas; nunca abierto para la descortesía, el rencor sombrío o la humillación que destrata al oponente y se exacerba con el caído.
Sí, hoy la Argentina está triste y tiene motivos para estarlo. Ese halo de inspiración profunda que genera las grandes emociones ciudadanas ha captado que, al morir Alfonsín, ha desaparecido un político decente, en el sentido más amplio de la palabra.
Decente, porque las pasiones cívicas que lo animaron desde la más temprana juventud estuvieron disociadas de la idea de la política como atajo para el lucro material. Decente, porque se atuvo en todo instante a las propias convicciones, aun cuando esto significara navegar por mucho tiempo contra corrientes de la moda intelectual o los fetichismos sucesivos de las mayorías.
Ha muerto Raúl Alfonsín. Ha muerto un hombre cabal.
martes, 31 de marzo de 2009
Murió Raul Alfonsín
José Claudio Escribano para diario La Nación.
Publicado por Walter Mackay en 23:33:00
Subscribe to:
Entradas (Atom)